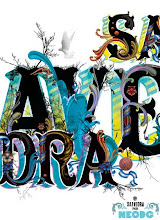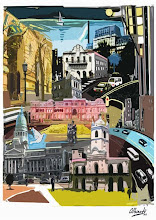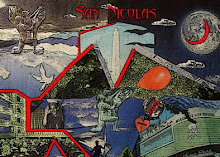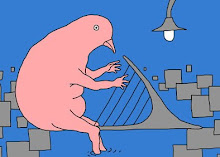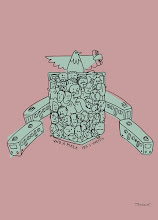viernes, 30 de enero de 2009
12 – Buenos Aires es tu fiesta
Ya lo escribió el poeta Horacio Ferrer: “las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo…, ¿viste?”.
Y a medida que uno transita más y más por la ciudad, encuentra indicios, señales, acaso evidencias.
Por ejemplo: Libertad e Independencia jamás se cruzan. Tampoco lo hacen 25 de Mayo y 9 de Julio.
Piedras se convierte en Esmeralda.
Rosales y Espinosa se encuentran en barrios distintos, y ninguno es Flores.
Molière está entre Virgilio y Víctor Hugo.
El Nene nace en Sastre.
Al 5900, muere Nazca.
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, San Juan y Santa Fe son las únicas provincias que ostentan su homenaje en respectivas avenidas. Todas las demás –¡menos Buenos Aires!– solamente tienen calles.
Madrid, París, Roma y Viena, están entre Liniers y Versalles. En cambio, Nueva York, Londres y Berlín se encuentran en Parque Chas.
No hay ninguna calle que se llame Argentina, pero sí Islandia.
Y además, puedo deslizar algunas sugerencias: no resulta conveniente andar con plata en Oro, ni peinarse en Cabello, amanecer en Gallo, beber agua en Ginebra, separarse en Pareja, seguir en Doblas, o parar en Seguí.
MAPA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES:
http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml
http://www.mapashoy.com.ar/paol/
Y a medida que uno transita más y más por la ciudad, encuentra indicios, señales, acaso evidencias.
Por ejemplo: Libertad e Independencia jamás se cruzan. Tampoco lo hacen 25 de Mayo y 9 de Julio.
Piedras se convierte en Esmeralda.
Rosales y Espinosa se encuentran en barrios distintos, y ninguno es Flores.
Molière está entre Virgilio y Víctor Hugo.
El Nene nace en Sastre.
Al 5900, muere Nazca.
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, San Juan y Santa Fe son las únicas provincias que ostentan su homenaje en respectivas avenidas. Todas las demás –¡menos Buenos Aires!– solamente tienen calles.
Madrid, París, Roma y Viena, están entre Liniers y Versalles. En cambio, Nueva York, Londres y Berlín se encuentran en Parque Chas.
No hay ninguna calle que se llame Argentina, pero sí Islandia.
Y además, puedo deslizar algunas sugerencias: no resulta conveniente andar con plata en Oro, ni peinarse en Cabello, amanecer en Gallo, beber agua en Ginebra, separarse en Pareja, seguir en Doblas, o parar en Seguí.
MAPA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES:
http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml
http://www.mapashoy.com.ar/paol/
jueves, 29 de enero de 2009
11 – Desencuentro
Algunos pasajeros deben imaginar que porque uno conduce un taxi, tiene el deber y la obligación de conocer hasta el más recóndito sitio de Buenos Aires, una ciudad cuya extensión supera los 200 kilómetros cuadrados. Y no sólo eso: pretenden que sepamos las continuidades de todas las calles que cambian de nombre, el emplazamiento exacto de los espacios verdes, la ubicación y la altura de avenidas, calles y pasajes, para qué lado son mano, y cuáles son los accesos que están cortados justo ese día.
Ayer se subió un pasajero y me dijo:
– Lléveme a un gimnasio.
– Buenos días… ¿A cuál?
– ¡A un gimnasio! ¿No conoce ninguno por acá?
– No, no conozco ninguno.
Por supuesto, el joven de abundante musculatura se bajó rápidamente, visiblemente molesto y sin emitir ni una palabra.
Hace unos días, una mujer me indicó la dirección a la que quería dirigirse, en un barrio lindante con los límites de la Capital Federal.
Con sinceridad, le dije:
– Ubico la zona, pero no la calle…
– ¡Debería saberlo! ¡Usted es el profesional!
En este punto, propongo el siguiente razonamiento: supongamos que uno va al médico, que además es una eminencia en su especialidad. Después de describir las dolencias, los síntomas y de someternos a una exhaustiva revisación, el doctor nos pide diversos análisis y estudios porque aún no quiere arriesgar un diagnóstico. En la próxima visita, con todo el material solicitado, el médico propone convocar a un colega para una interconsulta, además de pedirnos nuevos estudios más complejos todavía. A nadie se le ocurriría decirle, de mal modo:
– ¿Cómo que todavía no sabe qué tengo? ¡Usted es el profesional!
Recordemos que en el caso del taxi, nos referimos al traslado de un lugar a otro; en cambio, en el último ejemplo descripto, está en juego la vida –o por lo menos la salud– de esa persona.
Entonces, ¿por qué la duda o el desconocimiento es sinónimo de una prudente virtud para algunos y una porquería despreciable para otros?
¿Seré un mal taxista por no saber cuál es el camino más directo entre Ruiz De Los Llanos esquina El Recado y Zamudio al 3200?
Podría continuar haciendo otras preguntas, pero prefiero seguir pensando en las posibles respuestas…
Ayer se subió un pasajero y me dijo:
– Lléveme a un gimnasio.
– Buenos días… ¿A cuál?
– ¡A un gimnasio! ¿No conoce ninguno por acá?
– No, no conozco ninguno.
Por supuesto, el joven de abundante musculatura se bajó rápidamente, visiblemente molesto y sin emitir ni una palabra.
Hace unos días, una mujer me indicó la dirección a la que quería dirigirse, en un barrio lindante con los límites de la Capital Federal.
Con sinceridad, le dije:
– Ubico la zona, pero no la calle…
– ¡Debería saberlo! ¡Usted es el profesional!
En este punto, propongo el siguiente razonamiento: supongamos que uno va al médico, que además es una eminencia en su especialidad. Después de describir las dolencias, los síntomas y de someternos a una exhaustiva revisación, el doctor nos pide diversos análisis y estudios porque aún no quiere arriesgar un diagnóstico. En la próxima visita, con todo el material solicitado, el médico propone convocar a un colega para una interconsulta, además de pedirnos nuevos estudios más complejos todavía. A nadie se le ocurriría decirle, de mal modo:
– ¿Cómo que todavía no sabe qué tengo? ¡Usted es el profesional!
Recordemos que en el caso del taxi, nos referimos al traslado de un lugar a otro; en cambio, en el último ejemplo descripto, está en juego la vida –o por lo menos la salud– de esa persona.
Entonces, ¿por qué la duda o el desconocimiento es sinónimo de una prudente virtud para algunos y una porquería despreciable para otros?
¿Seré un mal taxista por no saber cuál es el camino más directo entre Ruiz De Los Llanos esquina El Recado y Zamudio al 3200?
Podría continuar haciendo otras preguntas, pero prefiero seguir pensando en las posibles respuestas…
sábado, 24 de enero de 2009
10 – Ave de paso
Cada dos o tres días me sucede lo mismo: distintos pasajeros me piden que los lleve al mismo lugar. Como si se hubieran puesto de acuerdo, como si estuvieran confabulados, como si una conexión invisible los uniera, tanto mujeres como varones de distintas edades, que se suben al taxi en los puntos más distantes de la ciudad y en diferentes horarios, confluyen en su petición de dirigirse a la misma esquina.
La primera vez que me ocurrió, pensé que se trataba de una sumatoria de coincidencias o casualidades, pero el jueves –sólo por citar un ejemplo– tuve que ir siete veces al mismo sitio.
El primer razonamiento más o menos lógico que uno pretende esgrimir es la posible atracción de ese lugar para la convocatoria: ¿venderán allí las entradas para el concierto de un artista internacional?, ¿habrán publicitado ofertas irresistibles en un comercio?, ¿alguna empresa generó una extraordinaria convocatoria laboral?
Las opciones se desvanecen. Durante todo el día, mientras manejo, estoy pendiente de la radio y, luego, a la noche, miro algunos noticieros televisivos y consulto los diarios por Internet. No encuentro ningún indicio, ni siquiera mínimo, que permita justificar lo que ocurre.
Ayer, cuando llevé a lavar el auto antes de culminar la jornada laboral, aproveché para conversar con otro taxista que lleva muchos años en este oficio. Como al pasar, le comenté estas coincidencias recurrentes, esperando que me respondiera que a él también le ocurría algo similar, pero me miró extrañado, y hasta percibí que él intuyó cierta exageración de mi parte.
Hoy, en distintos momentos del día, cuatro personas me pidieron que las llevara a la misma iglesia. Cuando por segunda vez manejaba hasta allí, supe que regresaría nuevamente. Por supuesto, no me sorprendieron los últimos dos pedidos para dirigirnos exactamente al mismo lugar.
Después me causé un poco de gracia: mientras yo me empeñaba en buscar respuestas racionales, los pasajeros volvían a conducirme a esa iglesia.
Entonces, con mi agnosticismo a cuestas, pensé que quizás podrían existir algunas señales que no alcanzaría a comprender…
La primera vez que me ocurrió, pensé que se trataba de una sumatoria de coincidencias o casualidades, pero el jueves –sólo por citar un ejemplo– tuve que ir siete veces al mismo sitio.
El primer razonamiento más o menos lógico que uno pretende esgrimir es la posible atracción de ese lugar para la convocatoria: ¿venderán allí las entradas para el concierto de un artista internacional?, ¿habrán publicitado ofertas irresistibles en un comercio?, ¿alguna empresa generó una extraordinaria convocatoria laboral?
Las opciones se desvanecen. Durante todo el día, mientras manejo, estoy pendiente de la radio y, luego, a la noche, miro algunos noticieros televisivos y consulto los diarios por Internet. No encuentro ningún indicio, ni siquiera mínimo, que permita justificar lo que ocurre.
Ayer, cuando llevé a lavar el auto antes de culminar la jornada laboral, aproveché para conversar con otro taxista que lleva muchos años en este oficio. Como al pasar, le comenté estas coincidencias recurrentes, esperando que me respondiera que a él también le ocurría algo similar, pero me miró extrañado, y hasta percibí que él intuyó cierta exageración de mi parte.
Hoy, en distintos momentos del día, cuatro personas me pidieron que las llevara a la misma iglesia. Cuando por segunda vez manejaba hasta allí, supe que regresaría nuevamente. Por supuesto, no me sorprendieron los últimos dos pedidos para dirigirnos exactamente al mismo lugar.
Después me causé un poco de gracia: mientras yo me empeñaba en buscar respuestas racionales, los pasajeros volvían a conducirme a esa iglesia.
Entonces, con mi agnosticismo a cuestas, pensé que quizás podrían existir algunas señales que no alcanzaría a comprender…
lunes, 19 de enero de 2009
9 – Como dos extraños
Algún día tenía que ocurrir.
Desde que comencé esta nueva etapa manejando un taxi, siempre pensé –acaso como una fantasía– que algún amigo o conocido iba a subir como pasajero.
Cuando vi la mano estirada de ella, haciéndome señas para que me detuviera, la miré y pude reconocerla de inmediato. Era una ex compañera de trabajo. Pero, ¿qué haría ella? ¿Se daría cuenta de quién era yo? Y si eso ocurría, ¿se sorprendería, o fingiría no haberme reconocido?
Ella podría tener algunos atenuantes: yo estaba conduciendo un taxi, tenía casi veinte kilos menos desde que nos habíamos visto por última vez cinco meses antes, me había afeitado la barba y usaba lentes oscuros.
Esperé, entonces, a ver qué sucedía.
Ella subió, la saludé sin darme vuelta, y me dijo la dirección a la que nos dirigíamos. Era un viaje de treinta cuadras, aproximadamente.
Durante el trayecto, ella no habló. Yo tampoco invité a generar una conversación. Ella iba pensando, abstraída.
Cuando nos íbamos acercando al final del viaje, tuve que preguntarle si quería que la dejara en la esquina de la dirección indicada, o prefería dar la vuelta –lo que implicaba un costo levemente mayor– para poder detenerme en la puerta. Ella, casi mecánicamente, respondió a favor de la segunda opción.
Imaginé que en ese momento me iba a reconocer por la voz, como le ocurría al viejo criado en el tango La casita de mis viejos. Pero no fue así.
Dimos la vuelta, llegamos, me pagó, saludó y se bajó del auto.
Yo me quedé guardando el dinero con parsimonia, para “relojear” si ella miraba, se daba vuelta, o quería confirmar mi presencia allí. Sin embargo, siguió su camino.
Nunca supo que su ex compañero de trabajo –devenido en taxista– la había llevado.
Disfruté en silencio de esa situación y mi alma de niño me convidó una sonrisa. Aún de grande y en un trabajo no elegido, tenía espacio para jugar al hombre invisible, o para sentirme como un súper-héroe de barrio, con identidad secreta.
Desde que comencé esta nueva etapa manejando un taxi, siempre pensé –acaso como una fantasía– que algún amigo o conocido iba a subir como pasajero.
Cuando vi la mano estirada de ella, haciéndome señas para que me detuviera, la miré y pude reconocerla de inmediato. Era una ex compañera de trabajo. Pero, ¿qué haría ella? ¿Se daría cuenta de quién era yo? Y si eso ocurría, ¿se sorprendería, o fingiría no haberme reconocido?
Ella podría tener algunos atenuantes: yo estaba conduciendo un taxi, tenía casi veinte kilos menos desde que nos habíamos visto por última vez cinco meses antes, me había afeitado la barba y usaba lentes oscuros.
Esperé, entonces, a ver qué sucedía.
Ella subió, la saludé sin darme vuelta, y me dijo la dirección a la que nos dirigíamos. Era un viaje de treinta cuadras, aproximadamente.
Durante el trayecto, ella no habló. Yo tampoco invité a generar una conversación. Ella iba pensando, abstraída.
Cuando nos íbamos acercando al final del viaje, tuve que preguntarle si quería que la dejara en la esquina de la dirección indicada, o prefería dar la vuelta –lo que implicaba un costo levemente mayor– para poder detenerme en la puerta. Ella, casi mecánicamente, respondió a favor de la segunda opción.
Imaginé que en ese momento me iba a reconocer por la voz, como le ocurría al viejo criado en el tango La casita de mis viejos. Pero no fue así.
Dimos la vuelta, llegamos, me pagó, saludó y se bajó del auto.
Yo me quedé guardando el dinero con parsimonia, para “relojear” si ella miraba, se daba vuelta, o quería confirmar mi presencia allí. Sin embargo, siguió su camino.
Nunca supo que su ex compañero de trabajo –devenido en taxista– la había llevado.
Disfruté en silencio de esa situación y mi alma de niño me convidó una sonrisa. Aún de grande y en un trabajo no elegido, tenía espacio para jugar al hombre invisible, o para sentirme como un súper-héroe de barrio, con identidad secreta.
lunes, 12 de enero de 2009
8 – Soledad
Hace un par de días, un señor mayor subió al taxi. En vez de decirme la dirección a la que quería ir, optó por indicarme el camino. Yo lo acepté con agrado, porque siempre prefiero que el pasajero viaje a gusto. Así transcurrieron diez minutos.
En un momento advertí que íbamos a volver a pasar por una esquina que habíamos cruzado recientemente. Lo primero que pensé –uno está muy condicionado por la inseguridad que se vive– es que podía tratarse de una señal para que me robaran, pero instintivamente miré de reojo por el espejo retrovisor y vi al señor mayor con un gesto de molestia.
– ¿Sigo derecho? Mire que ya pasamos por esta calle…
La única respuesta que recibí fue el silencio. Insistí amablemente con la pregunta y mi observación, para saber cómo continuaríamos con el recorrido.
Entonces, el señor mayor, con cierta vergüenza, alcanzó a decir:
– ¿Dónde era que vivía yo?
Por un instante me derrumbé. Luego, me reproché en secreto el hecho de haber pensado mal de esa insólita situación.
Puse las balizas, paré el auto en una esquina y corté el reloj como si el viaje hubiera finalizado. Giré hacia el hombre mayor y traté de tranquilizarlo. Después, deslicé una mentira piadosa:
– Usted sabe que a mí también me pasa… Después de andar tantas horas, a veces no sé en qué calle estoy…
El hombre mayor intentaba recordar, yo continuaba hablando pausadamente, y hasta le ofrecí si quería llamar a alguien desde mi teléfono celular. Él cerró los ojos y bajó apenas la cabeza.
En un momento salió de ese estado de shock y esbozó una tímida sonrisa:
– En la esquina de mi casa hay un bar…
El dato no ayudaba mucho, pero percibí que el señor mayor se iba conectando lentamente con sus recuerdos.
Traté de indagar alguna característica de ese bar para seguir con la conversación, y entonces el señor mayor me dijo:
– A la vuelta de mi casa hay un canal de televisión… ¿Cómo era que se llamaba?
Por la zona en la que nos encontrábamos, continué el viaje hacia el canal en cuestión. Mientras tanto, seguí con la charla.
Después de unos minutos –y en el medio de la conversación– le comenté:
– Ahora vamos a pasar por la puerta del canal…
Su mirada se iluminó, tragó saliva, y me pidió que dobláramos en la cuadra siguiente.
– Por acá nomás está bien; ahí es mi casa.
Le cobré sólo lo que marcaba el reloj al momento de detenerlo quince minutos antes, y le dije que lo esperaría hasta que entrara. Sólo quería asegurarme de que su llave pudiera abrir esa puerta.
Cuando lo vi accionar el picaporte respiré aliviado (creo que él también). Levantó su mano para saludarme y yo le respondí el gesto.
No me atrevo a afirmar que el señor mayor padece el Mal de Alzheimer –no tengo los conocimientos para eso– pero de todos modos traté de ayudarlo de la mejor manera que pude.
Después, me quedé pensando en su familia, en sus afectos, y en ese territorio íntimo y sagrado que es la soledad.
En un momento advertí que íbamos a volver a pasar por una esquina que habíamos cruzado recientemente. Lo primero que pensé –uno está muy condicionado por la inseguridad que se vive– es que podía tratarse de una señal para que me robaran, pero instintivamente miré de reojo por el espejo retrovisor y vi al señor mayor con un gesto de molestia.
– ¿Sigo derecho? Mire que ya pasamos por esta calle…
La única respuesta que recibí fue el silencio. Insistí amablemente con la pregunta y mi observación, para saber cómo continuaríamos con el recorrido.
Entonces, el señor mayor, con cierta vergüenza, alcanzó a decir:
– ¿Dónde era que vivía yo?
Por un instante me derrumbé. Luego, me reproché en secreto el hecho de haber pensado mal de esa insólita situación.
Puse las balizas, paré el auto en una esquina y corté el reloj como si el viaje hubiera finalizado. Giré hacia el hombre mayor y traté de tranquilizarlo. Después, deslicé una mentira piadosa:
– Usted sabe que a mí también me pasa… Después de andar tantas horas, a veces no sé en qué calle estoy…
El hombre mayor intentaba recordar, yo continuaba hablando pausadamente, y hasta le ofrecí si quería llamar a alguien desde mi teléfono celular. Él cerró los ojos y bajó apenas la cabeza.
En un momento salió de ese estado de shock y esbozó una tímida sonrisa:
– En la esquina de mi casa hay un bar…
El dato no ayudaba mucho, pero percibí que el señor mayor se iba conectando lentamente con sus recuerdos.
Traté de indagar alguna característica de ese bar para seguir con la conversación, y entonces el señor mayor me dijo:
– A la vuelta de mi casa hay un canal de televisión… ¿Cómo era que se llamaba?
Por la zona en la que nos encontrábamos, continué el viaje hacia el canal en cuestión. Mientras tanto, seguí con la charla.
Después de unos minutos –y en el medio de la conversación– le comenté:
– Ahora vamos a pasar por la puerta del canal…
Su mirada se iluminó, tragó saliva, y me pidió que dobláramos en la cuadra siguiente.
– Por acá nomás está bien; ahí es mi casa.
Le cobré sólo lo que marcaba el reloj al momento de detenerlo quince minutos antes, y le dije que lo esperaría hasta que entrara. Sólo quería asegurarme de que su llave pudiera abrir esa puerta.
Cuando lo vi accionar el picaporte respiré aliviado (creo que él también). Levantó su mano para saludarme y yo le respondí el gesto.
No me atrevo a afirmar que el señor mayor padece el Mal de Alzheimer –no tengo los conocimientos para eso– pero de todos modos traté de ayudarlo de la mejor manera que pude.
Después, me quedé pensando en su familia, en sus afectos, y en ese territorio íntimo y sagrado que es la soledad.
sábado, 3 de enero de 2009
7 – Los pájaros perdidos
Todos los días, para ir a buscar el taxi hasta la casa del dueño, debo tomar dos colectivos. Por supuesto, lo mismo me ocurre al regreso. Además del costo del viático, cada vez estoy más restringido con las monedas, que en los últimos tiempos se han vuelto objetos en extinción.
Siempre me pareció un poco presuntuoso que las máquinas expendedoras de boletos en los colectivos, te reciban con la frase: “Indique su destino”. Recuerdo que la primera vez que me topé con esa leyenda en semejante contexto, pensé: “ah, ¿se puede?”.
Pero también me remitió a la voz grabada que surge en el teléfono cuando no nos podemos comunicar: “el destino que intenta alcanzar se encuentra congestionado”.
Algún día habrá que analizar –lo digo seriamente– la relación que se pretende forzar entre los servicios y el destino, porque no parece ser casual la aparición recurrente de la palabra en cuestión.
Lo curioso es que alguien pueda creer que trasladarse de un sitio a otro, o querer comunicarse telefónicamente, puedan tener algún parentesco con “el destino”. Y si así fuera, los horizontes estarían demasiado cercanos como para imaginar alguna meta elevada, y mucho menos para proyectar un sueño heroico.
¿Cuál será nuestro destino, si cotidianamente banalizamos la palabra que lo nombra?
Siempre me pareció un poco presuntuoso que las máquinas expendedoras de boletos en los colectivos, te reciban con la frase: “Indique su destino”. Recuerdo que la primera vez que me topé con esa leyenda en semejante contexto, pensé: “ah, ¿se puede?”.
Pero también me remitió a la voz grabada que surge en el teléfono cuando no nos podemos comunicar: “el destino que intenta alcanzar se encuentra congestionado”.
Algún día habrá que analizar –lo digo seriamente– la relación que se pretende forzar entre los servicios y el destino, porque no parece ser casual la aparición recurrente de la palabra en cuestión.
Lo curioso es que alguien pueda creer que trasladarse de un sitio a otro, o querer comunicarse telefónicamente, puedan tener algún parentesco con “el destino”. Y si así fuera, los horizontes estarían demasiado cercanos como para imaginar alguna meta elevada, y mucho menos para proyectar un sueño heroico.
¿Cuál será nuestro destino, si cotidianamente banalizamos la palabra que lo nombra?
viernes, 2 de enero de 2009
6 – Contame una historia
Me llama la atención la facilidad confesional que ostentan la mayoría de los pasajeros. Cuando yo estaba de ese lado del auto, advertía claramente el momento en que el taxista de ocasión inducía a entablar algún diálogo. Y hasta ahora creía que la “invitación” a hablar por parte del chofer era casi decisiva para allanar ese contacto entre dos desconocidos. Pero no siempre es así: muchos pasajeros (¡y varias pasajeras!) sueltan una primera frase –así, de la nada– que predispone al monólogo o al diálogo.
Ejemplo 1: una mujer de unos 28 años sube al auto algo apurada. Mientras se va sentando, arremete sin anestesia: “cuando lo encuentre a este imbécil, se le van a terminar las ganas de seguir molestando”. Giro mi cabeza hacia la derecha, con una mirada que refleja haberme perdido varios capítulos. Y ella, sin inmutarse: “seguimos por ésta, yo le aviso (pongo primera y avanzo); pero qué bárbaro, ¿a usted le parece?” La miro por el espejo retrovisor para tratar de sintonizarla. “Mi marido, bueno mi ex marido, ya no sé… Yo notaba que había algo raro; le empecé a revisar los bolsillos, la agenda, el teléfono, y ¡claro!, tiene otra mina. Doblamos en la próxima (lo hago) y seguimos siete cuadras. Quiero ver si el auto de él está en la puerta de la casa de ella, porque ni siquiera es prudente. No se puede ser mentiroso y desordenado. Y si hay alguien desordenado, ése es Cacho. Se llama Ricardo (y me dice el apellido), pero todos lo conocen como Cacho. ¿Y ella cómo lo llamará? No, no me quiero ni enterar. Con lo que sé es más que suficiente, pero ahora el desorden se lo va a tener que bancar ella, porque a mí el doblete no me va. Quiere estar con la otra, ¡muy bien, pero vamos a arreglar todas las cuentas! ¡Todas!”. (De más está decir que me cuenta pelos y señales de “la otra”, y me habla de la moral, del matrimonio y de las recomendaciones que le hizo su abogado). “¡Cómo te equivocaste, Cacho! ¡Y cómo me equivoqué yo! Vaya a saber desde hace cuándo que… buenos usted ya sabe… A ver, a ver, vaya despacio por esta cuadra… Ella vive en (y me dice la dirección exacta, con piso, departamento y todos los chiches). Ahí, ahí está; es el auto rojo, con patente (y me relata las letras y números de la chapa que estoy viendo). No le digo… Pare acá. Cóbrese y quédese con el vuelto”. (Se baja gritando y yo me alejo, a riesgo de perderme la continuidad del escándalo).
Ejemplo 2: un cincuentón me hace señas, paro y sube. Me indica la dirección a la que nos dirigimos y, sin solución de continuidad, espeta: “usted se va a reír, pero ¿puede creer que recorrí cinco lugares y no puedo encontrar el repuesto para arreglar el lavarropas? Ahora me dicen que eso no se fabrica más, que la importación no sé qué, que la crisis qué sé yo… Siempre anduvo fenómeno el lavarropas, pero ahora resulta que no hay repuestos. Se lo había regalado a mi esposa para el cumpleaños (por supuesto, me dice la fecha, el mes, el año, dónde lo compró, en qué sucursal, en cuántas cuotas lo pagó, qué tarjeta de crédito tiene, el nombre de la esposa, hace cuántos años que están casados, los nombres de los tres hijos, qué hace cada uno y las descripciones de los nietos, además de asegurarme que desde hace mucho tiempo, en la segunda quincena de enero, todos los años alquilan la misma casita en Claromecó para ir de vacaciones). Y no sabe lo mal que me atendieron en casi todos los negocios. No me estaban haciendo un favor, sólo me tenían que atender bien. Así estamos, señor; usted se va a reír, pero ¿sabe lo que hace falta en este país? E-du-ca-ción, señor; con eso se arregla todo. Yo, si fuera presidente, soluciono todo en dos minutos”.
Cuando llegamos, demora en bajarse porque sigue esgrimiendo quejas y soluciones mágicas para todo. Por supuesto, después de que encadena varias frases, utiliza la misma muletilla como nexo: “usted se va a reír, pero…”. Para su desilusión, yo permanezco serio.
Ejemplo 3 (genérico): tanto ellas como ellos, más allá de su edad, ocupación, estudios, barrio y poder adquisitivo, tienen teléfono celular. Y en el taxi hablan por teléfono. Hablan de cosas privadas, como si el chofer fuera sordo o no existiera. Y así, sin querer ni proponérselo, uno se entera de amores, infidelidades, conflictos familiares, proyectos laborales, viajes, amistades, horarios, costumbres, secretos, deseos y enfermedades.
Está terminando la jornada. Recién le llevé el auto al dueño y todavía me espera el regreso a casa. Sueño con una ducha y algo rico para comer. Y ahora, mientras camino unas cuadras, disfruto del silencio…
Ejemplo 1: una mujer de unos 28 años sube al auto algo apurada. Mientras se va sentando, arremete sin anestesia: “cuando lo encuentre a este imbécil, se le van a terminar las ganas de seguir molestando”. Giro mi cabeza hacia la derecha, con una mirada que refleja haberme perdido varios capítulos. Y ella, sin inmutarse: “seguimos por ésta, yo le aviso (pongo primera y avanzo); pero qué bárbaro, ¿a usted le parece?” La miro por el espejo retrovisor para tratar de sintonizarla. “Mi marido, bueno mi ex marido, ya no sé… Yo notaba que había algo raro; le empecé a revisar los bolsillos, la agenda, el teléfono, y ¡claro!, tiene otra mina. Doblamos en la próxima (lo hago) y seguimos siete cuadras. Quiero ver si el auto de él está en la puerta de la casa de ella, porque ni siquiera es prudente. No se puede ser mentiroso y desordenado. Y si hay alguien desordenado, ése es Cacho. Se llama Ricardo (y me dice el apellido), pero todos lo conocen como Cacho. ¿Y ella cómo lo llamará? No, no me quiero ni enterar. Con lo que sé es más que suficiente, pero ahora el desorden se lo va a tener que bancar ella, porque a mí el doblete no me va. Quiere estar con la otra, ¡muy bien, pero vamos a arreglar todas las cuentas! ¡Todas!”. (De más está decir que me cuenta pelos y señales de “la otra”, y me habla de la moral, del matrimonio y de las recomendaciones que le hizo su abogado). “¡Cómo te equivocaste, Cacho! ¡Y cómo me equivoqué yo! Vaya a saber desde hace cuándo que… buenos usted ya sabe… A ver, a ver, vaya despacio por esta cuadra… Ella vive en (y me dice la dirección exacta, con piso, departamento y todos los chiches). Ahí, ahí está; es el auto rojo, con patente (y me relata las letras y números de la chapa que estoy viendo). No le digo… Pare acá. Cóbrese y quédese con el vuelto”. (Se baja gritando y yo me alejo, a riesgo de perderme la continuidad del escándalo).
Ejemplo 2: un cincuentón me hace señas, paro y sube. Me indica la dirección a la que nos dirigimos y, sin solución de continuidad, espeta: “usted se va a reír, pero ¿puede creer que recorrí cinco lugares y no puedo encontrar el repuesto para arreglar el lavarropas? Ahora me dicen que eso no se fabrica más, que la importación no sé qué, que la crisis qué sé yo… Siempre anduvo fenómeno el lavarropas, pero ahora resulta que no hay repuestos. Se lo había regalado a mi esposa para el cumpleaños (por supuesto, me dice la fecha, el mes, el año, dónde lo compró, en qué sucursal, en cuántas cuotas lo pagó, qué tarjeta de crédito tiene, el nombre de la esposa, hace cuántos años que están casados, los nombres de los tres hijos, qué hace cada uno y las descripciones de los nietos, además de asegurarme que desde hace mucho tiempo, en la segunda quincena de enero, todos los años alquilan la misma casita en Claromecó para ir de vacaciones). Y no sabe lo mal que me atendieron en casi todos los negocios. No me estaban haciendo un favor, sólo me tenían que atender bien. Así estamos, señor; usted se va a reír, pero ¿sabe lo que hace falta en este país? E-du-ca-ción, señor; con eso se arregla todo. Yo, si fuera presidente, soluciono todo en dos minutos”.
Cuando llegamos, demora en bajarse porque sigue esgrimiendo quejas y soluciones mágicas para todo. Por supuesto, después de que encadena varias frases, utiliza la misma muletilla como nexo: “usted se va a reír, pero…”. Para su desilusión, yo permanezco serio.
Ejemplo 3 (genérico): tanto ellas como ellos, más allá de su edad, ocupación, estudios, barrio y poder adquisitivo, tienen teléfono celular. Y en el taxi hablan por teléfono. Hablan de cosas privadas, como si el chofer fuera sordo o no existiera. Y así, sin querer ni proponérselo, uno se entera de amores, infidelidades, conflictos familiares, proyectos laborales, viajes, amistades, horarios, costumbres, secretos, deseos y enfermedades.
Está terminando la jornada. Recién le llevé el auto al dueño y todavía me espera el regreso a casa. Sueño con una ducha y algo rico para comer. Y ahora, mientras camino unas cuadras, disfruto del silencio…
Suscribirse a:
Entradas (Atom)