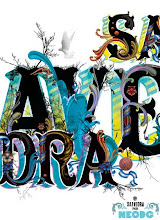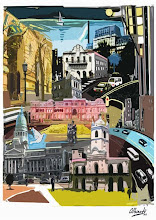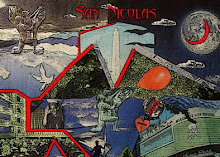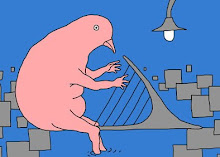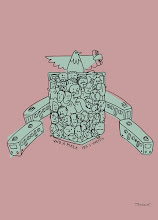sábado, 28 de febrero de 2009
16 – Fuimos
Muchos pasajeros que suben al taxi, inician el diálogo con una frase del estilo: “¡qué me cuenta de lo que dijo…”. Y en esos puntos suspensivos puede estar desde un funcionario público, hasta la estrellita de moda, pasando por el familiar de un deportista.
A continuación el pasajero hace una serie de comentarios al respecto, cuyo remate –según la frase, el tema, la persona que lo dijo y la edad de quien lo repite– desemboca alternativamente en: “¿a usted le parece?”, “así no se puede vivir”, “¡qué barbaridad!”, “ya no hay educación”, ¿hasta cuándo nos van a mentir?”, “que la corten, loco” y “siempre la misma historia”.
En ocasiones, todo esto remite a generalizar lo particular en los siguientes párrafos. El pasajero, envalentonado y con aire doctoral, esgrime: “acá tendríamos que hacer como en Canadá. Yo tengo un primo que vive en Québec y…”.
Por supuesto, en todos los casos descriptos me limito a intercalar un “ajá”, una frase breve, o a demostrar un supuesto interés para que el pasajero continúe editorializando.
Lo que me preocupa es que se le dé tanta dimensión a las palabras en comparación con las acciones. Existe una preocupación descomunal por lo que dijo fulano, pero no con lo que hizo o hace. Y muchas veces eso es distinto o peor que lo emitido a través de su voz.
Y así nos encontramos con enfáticos discursos políticos que señalan: “vamos a terminar con la desigualdad, la corrupción y la miseria”, y aunque hay gente que aplaude y se ilusiona, uno comprueba rápidamente que nada de eso sucede.
También está ella que le pide a él (o viceversa, o ella a ella, o él a él): “decime que me querés”, y ella o él lo dicen, aunque rara vez lo demuestren.
Además está el empleador que felicita a su empleado por el desempeño, compromiso y lealtad con la empresa, pero le impone más trabajo y responsabilidades por el mismo sueldo, y que ni se le ocurra llegar un minuto tarde.
Cualquier persona que va a comer a un restaurante, sabe que “milanga con fritas” tiene un precio, pero en otro lado el mismo plato cuesta mucho más si se llama “tiernas lonjas de ternera doradas con arpegios de oliva, en suave contorno de papines crujientes”.
Cuando yo era chico, la palabra no solamente estaba asociada a la acción sino también a la honorabilidad. Mis ojos de niño veían que cuando se legitimaba un acuerdo entre dos personas, ambas se daban la mano y pronunciaban la frase: “palabra de honor”. Con eso bastaba, y era mucho más importante que un contrato o una firma.
En algún momento –no recuerdo cuándo– esa expresión fue cayendo en desuso, y también se acentuó la dicotomía, el quiebre, el divorcio, entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa.
A continuación el pasajero hace una serie de comentarios al respecto, cuyo remate –según la frase, el tema, la persona que lo dijo y la edad de quien lo repite– desemboca alternativamente en: “¿a usted le parece?”, “así no se puede vivir”, “¡qué barbaridad!”, “ya no hay educación”, ¿hasta cuándo nos van a mentir?”, “que la corten, loco” y “siempre la misma historia”.
En ocasiones, todo esto remite a generalizar lo particular en los siguientes párrafos. El pasajero, envalentonado y con aire doctoral, esgrime: “acá tendríamos que hacer como en Canadá. Yo tengo un primo que vive en Québec y…”.
Por supuesto, en todos los casos descriptos me limito a intercalar un “ajá”, una frase breve, o a demostrar un supuesto interés para que el pasajero continúe editorializando.
Lo que me preocupa es que se le dé tanta dimensión a las palabras en comparación con las acciones. Existe una preocupación descomunal por lo que dijo fulano, pero no con lo que hizo o hace. Y muchas veces eso es distinto o peor que lo emitido a través de su voz.
Y así nos encontramos con enfáticos discursos políticos que señalan: “vamos a terminar con la desigualdad, la corrupción y la miseria”, y aunque hay gente que aplaude y se ilusiona, uno comprueba rápidamente que nada de eso sucede.
También está ella que le pide a él (o viceversa, o ella a ella, o él a él): “decime que me querés”, y ella o él lo dicen, aunque rara vez lo demuestren.
Además está el empleador que felicita a su empleado por el desempeño, compromiso y lealtad con la empresa, pero le impone más trabajo y responsabilidades por el mismo sueldo, y que ni se le ocurra llegar un minuto tarde.
Cualquier persona que va a comer a un restaurante, sabe que “milanga con fritas” tiene un precio, pero en otro lado el mismo plato cuesta mucho más si se llama “tiernas lonjas de ternera doradas con arpegios de oliva, en suave contorno de papines crujientes”.
Cuando yo era chico, la palabra no solamente estaba asociada a la acción sino también a la honorabilidad. Mis ojos de niño veían que cuando se legitimaba un acuerdo entre dos personas, ambas se daban la mano y pronunciaban la frase: “palabra de honor”. Con eso bastaba, y era mucho más importante que un contrato o una firma.
En algún momento –no recuerdo cuándo– esa expresión fue cayendo en desuso, y también se acentuó la dicotomía, el quiebre, el divorcio, entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa.
martes, 24 de febrero de 2009
15 – Barrio de tango
Hay determinados horarios del día en los que se trabaja relativamente bien: los viajes se encadenan y uno no tiene tiempo para aburrirse.
Pero luego sobrevienen las mesetas, con prolongados y cansinos períodos. Uno maneja muy lentamente, integrado en la caravana de la suerte, esperando pasar por el lugar adecuado en el momento exacto.
Hay quienes utilizan estrategias o “picardías” para salir de la morosidad. Algunos doblan para escabullirse de la hilera fatal, pero a veces ingresan en otra. Están los que simulan una demora todavía mayor para forzar que el corte de semáforo los deje ubicados en el primer lugar de la esquina, pero el pasajero justo elige el segundo o el tercer taxi. Otros, plantean teorías supuestamente infalibles en las que convergen horarios, estadísticas, zonas y datos del clima, pero en vez de llevar pasajeros tienen tiempo para referirnos esas historias en un bar.
Yo, que no me puedo sacar cierto sentido romántico y nostálgico de la vida, cada vez que el trabajo se empantana, viajo literalmente al barrio de mi infancia. Y allí –o en el camino– aparece alguna persona dispuesta a subir al taxi.
En esas ocasiones, mientras manejo, sobrevienen recuerdos familiares, amistosos, de esquinas, de amores y desengaños. En realidad, creo que voy a buscar refugio, o tal vez a visitar al niño que fui, para decirle al oído que el futuro ya llegó, que observar a la gente por la calle es como ir al cine gratis todo el tiempo, y que la clase media no existe: son los padres.
Y después, me voy cantando bajito, como en un sueño…, que no me deja dormir.
Pero luego sobrevienen las mesetas, con prolongados y cansinos períodos. Uno maneja muy lentamente, integrado en la caravana de la suerte, esperando pasar por el lugar adecuado en el momento exacto.
Hay quienes utilizan estrategias o “picardías” para salir de la morosidad. Algunos doblan para escabullirse de la hilera fatal, pero a veces ingresan en otra. Están los que simulan una demora todavía mayor para forzar que el corte de semáforo los deje ubicados en el primer lugar de la esquina, pero el pasajero justo elige el segundo o el tercer taxi. Otros, plantean teorías supuestamente infalibles en las que convergen horarios, estadísticas, zonas y datos del clima, pero en vez de llevar pasajeros tienen tiempo para referirnos esas historias en un bar.
Yo, que no me puedo sacar cierto sentido romántico y nostálgico de la vida, cada vez que el trabajo se empantana, viajo literalmente al barrio de mi infancia. Y allí –o en el camino– aparece alguna persona dispuesta a subir al taxi.
En esas ocasiones, mientras manejo, sobrevienen recuerdos familiares, amistosos, de esquinas, de amores y desengaños. En realidad, creo que voy a buscar refugio, o tal vez a visitar al niño que fui, para decirle al oído que el futuro ya llegó, que observar a la gente por la calle es como ir al cine gratis todo el tiempo, y que la clase media no existe: son los padres.
Y después, me voy cantando bajito, como en un sueño…, que no me deja dormir.
lunes, 9 de febrero de 2009
14 – Cordón
Un día libre siempre es bienvenido. Aproveché el tiempo para relajarme, pero también para salir a caminar. Después de tomar todos los días dos colectivos de ida y dos de vuelta, y de estar sentado en el taxi más de doce horas, recorrí las calles con otra perspectiva.
Cuando uno camina, despreocupadamente, tiene tiempo de observar los detalles, de apreciar el estilo de una construcción, de fijar la mirada en una cúpula que hasta ahora parecía escondida, de tomarle el pulso a otros latidos de la ciudad.
Inevitablemente, también fijé mi atención en los taxis y en sus conductores. Gestos, códigos, distracciones, actitudes y destrezas.
Siempre se aprende algo, si uno tiene la mirada atenta.
El día se me hizo corto. Se terminó el recreo. Ahora hay que prepararse para una nueva semana de trabajo, que tendrá más vértigo que este apacible domingo de sol.
Cuando uno camina, despreocupadamente, tiene tiempo de observar los detalles, de apreciar el estilo de una construcción, de fijar la mirada en una cúpula que hasta ahora parecía escondida, de tomarle el pulso a otros latidos de la ciudad.
Inevitablemente, también fijé mi atención en los taxis y en sus conductores. Gestos, códigos, distracciones, actitudes y destrezas.
Siempre se aprende algo, si uno tiene la mirada atenta.
El día se me hizo corto. Se terminó el recreo. Ahora hay que prepararse para una nueva semana de trabajo, que tendrá más vértigo que este apacible domingo de sol.
viernes, 6 de febrero de 2009
13 – Tomo y obligo
Los taxis deberían venir equipados con un baño químico, una manguerita..., no sé, algo que permita satisfacer rápidamente el irremediable deseo de orinar del chofer. Cuando uno está tantas horas arriba del auto y comienza a sentir que la vejiga se expande, sobreviene un oleaje desesperado que inunda la razón. Lo único que uno desea en ese momento es encontrar un lugar propicio para hacer la escala técnica de rigor y proseguir con la jornada laboral.
También se plantea una situación contradictoria, porque cada persona que está parada en la vereda es un potencial pasajero, y uno espera –ansía– que esa mano se levante, que exista alguna señal que colabore en asegurar el sustento diario. Pero cuando la mente está obnubilada por la vejiga crecida, uno no sabe si desear que ese viaje se concrete o no. Por un lado están los mangos, pero también sobrevuela la sensación de que no nos vamos a poder aguantar.
Es una fija: cada vez que necesitamos orinar de forma imperiosa y buscamos la estación de servicio salvadora, aparece un pasajero. Y no es un viaje de veinte cuadras, sino uno que nos hace cruzar la ciudad, que nos conviene económicamente, pero al mismo tiempo nos pulveriza en esos 27 minutos fatales. Parece que fuera a propósito, como una jugarreta cotidiana que nos pone a prueba, pero la mayoría de las veces sucede así.
Por supuesto, la necesidad manda y hay que asegurar el billete.
Casi pálidos y retorcidos en la butaca, hacemos el viaje que no está exento de calles cortadas, embotellamientos de tránsito, piquetes y otras demoras.
Pero hay algo peor: durante el trayecto, para contener el tsunami urinario que se avecina, nos gustaría poder cruzar las piernas. Por el contrario, debemos moverlas muchas veces y hacer presión con ellas, porque los tres pedales esperan allí, ajenos a nuestras necesidades más elementales.
El peor corolario de esta secuencia ocurre cuando el pasajero por fin desciende en una zona poco transitada, y antes de que cierre la puerta para habilitar nuestra rápida huída, otra persona se para al lado del auto dispuesta a subir.
Y allí comienza otra vez la historia, con toda nuestra humanidad a punto de explotar.
También se plantea una situación contradictoria, porque cada persona que está parada en la vereda es un potencial pasajero, y uno espera –ansía– que esa mano se levante, que exista alguna señal que colabore en asegurar el sustento diario. Pero cuando la mente está obnubilada por la vejiga crecida, uno no sabe si desear que ese viaje se concrete o no. Por un lado están los mangos, pero también sobrevuela la sensación de que no nos vamos a poder aguantar.
Es una fija: cada vez que necesitamos orinar de forma imperiosa y buscamos la estación de servicio salvadora, aparece un pasajero. Y no es un viaje de veinte cuadras, sino uno que nos hace cruzar la ciudad, que nos conviene económicamente, pero al mismo tiempo nos pulveriza en esos 27 minutos fatales. Parece que fuera a propósito, como una jugarreta cotidiana que nos pone a prueba, pero la mayoría de las veces sucede así.
Por supuesto, la necesidad manda y hay que asegurar el billete.
Casi pálidos y retorcidos en la butaca, hacemos el viaje que no está exento de calles cortadas, embotellamientos de tránsito, piquetes y otras demoras.
Pero hay algo peor: durante el trayecto, para contener el tsunami urinario que se avecina, nos gustaría poder cruzar las piernas. Por el contrario, debemos moverlas muchas veces y hacer presión con ellas, porque los tres pedales esperan allí, ajenos a nuestras necesidades más elementales.
El peor corolario de esta secuencia ocurre cuando el pasajero por fin desciende en una zona poco transitada, y antes de que cierre la puerta para habilitar nuestra rápida huída, otra persona se para al lado del auto dispuesta a subir.
Y allí comienza otra vez la historia, con toda nuestra humanidad a punto de explotar.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)